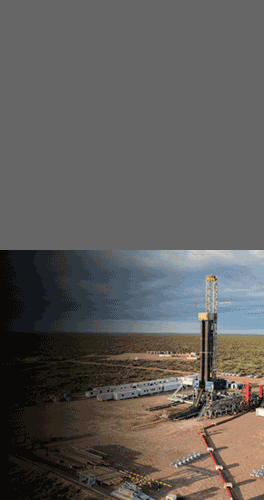Por: Pipo Rossi
Se libró el 3 de febrero de 1852, y marcó un antes y un después en la historia argentina.
En 1850 toda esperanza parecía haberse desvanecido para los enemigos de Juan Manuel de Rosas. Uno a uno, los intentos por derribarlo habían fracasado y el comienzo del cuarto mandato de su prolongado gobierno de la provincia de Buenos Aires se presentaba despejado de obstáculos. El propio José de San Martín le había dejado su legendario sable como legado en reconocimiento a la defensa de la soberanía nacional.
Sin embargo, aquella calma era aparente: aunque los unitarios eran una fuerza en dispersión el espacio federal presentaba fisuras. La mayor ebullición estaba en el litoral, particularmente en la provincia de Entre Ríos, dueña de una fuerza militar considerable y una economía autosuficiente. No debía extrañar, entonces, que Justo José de Urquiza, el gobernador de esa provincia, fuese el personaje más recelado por Rosas, como a su tiempo lo habían sido Estanislao López o Facundo Quiroga.
Fronteras afuera, el Brasil, al que Rosas siempre se había cuidado muy bien de no agredir, seguía siendo una presencia amenazante: era sabido que el vecino imperio mantenía en pie su empeño por inmiscuirse en los asuntos internos del Río de la Plata.
El año 1851 fue pródigo en acontecimientos. El 1° de mayo de ese año, Urquiza hizo público su famoso Pronunciamiento y declaró la guerra a Rosas, un giro inesperado de quien había sido durante muchos años aliado político y sostén del gobernador de Buenos Aires en la región litoraleña. Además de las diferencias políticas, seguramente influyeron cuestiones vinculadas con los intereses de esas provincias, afectadas por el centralismo portuario, y los intereses particulares de Urquiza, poderoso comerciante, hacendado y propietario de mataderos y saladeros. No debe olvidarse que Buenos Aires se quedaba con las jugosas rentas aduaneras que generaba el comercio ultramarino, vedado a las provincias.
Hasta ese momento, de nada habían servido los denodados esfuerzos de los obcecados unitarios: el objetivo se logró cuando un “peso pesado” federal se sumó a la causa; difícilmente los “doctores” de Buenos Aires —como peyorativamente llamaban los federales de tierra adentro a los hombres de la metrópoli— hubieran podido mellar el poder de Rosas.
Ni lerdo ni perezoso, Urquiza consumó la alianza con la corte brasileña. “Si el Brasil, que tiene tan justos motivos para hacer la guerra a Rosas, me custodia el Paraná y el Uruguay, yo le protesto por mi honor derribar a ese monstruo político enemigo del Brasil y de toda nacionalidad organizada”, escribió el 20 de mayo de 1851, endulzando los oídos del joven emperador Pedro II.
Inmediatamente marchó al Uruguay en busca de Oribe, el general rosista que aún sitiaba a Montevideo. Consciente de su situación desventajosa, Oribe capituló sin presentar batalla, concluyendo de ese modo el largo asedio de la capital uruguaya que duró casi diez años. Tras la rendición, el grueso del ejército de Oribe pasó a engrosar las filas urquicistas. De regreso en Entre Ríos, Urquiza se dedicó a preparar el asalto final sobre Buenos Aires. En el campamento de Diamante había una gran actividad; hasta allí llegaban emigrados de todo pelaje que venían desde todas partes a ponerse a sus órdenes. Complaciente, Urquiza los recibía y les asignaba funciones en el ejército aliado que se aprestaba a entrar en acción: a Domingo F. Sarmiento, uno de aquellos ilustres visitantes, le tocó un puesto bastante por debajo de sus pretensiones: boletinero del Ejército Grande.
Entretanto, la debilidad militar de Rosas, era ostensible. Debió improvisar una fuerza armada que, aunque numerosa, distaba de la fortaleza del poderoso ejército que marchaba hacia Buenos Aires. El cruce del Paraná por aquella fuerza descomunal fue, en palabras de Sarmiento, “uno de los espectáculos más grandiosos que la naturaleza y los hombres pueden ofrecer”.
Las tropas de Rosas esperaban atrincheradas en el Palomar de Caseros, en los terrenos que hoy ocupa el Colegio Militar de la Nación. La mañana del 3 de febrero de 1852 comenzó con fuego de artillería desde ambos bandos. El general Ángel Pacheco había renunciado al mando el día anterior y Rosas en persona dirigía las acciones. La resistencia no duró demasiado; la carga del ejército aliado fue arrolladora y las tropas rosistas se dispersaron en medio de un gran desorden.
Las acciones concluyeron cerca de las dos de la tarde. Para entonces, Rosas había abandonado el lugar y en el camino redactó la renuncia que prestamente envió a la Junta de Representantes. Ya en la ciudad, se refugió en casa de Mr. Gore, el Encargado de Negocios de Inglaterra. Esa noche abordó junto a sus hijos la cañonera Centaur que lo llevaría a un exilio que duraría 25 años, hasta su muerte en 1877.
Por esas horas, un Sarmiento exultante describe en “La campaña del Ejército Grande” como disfrutó aquel momento, apoltronado en el sillón principal de Palermo: “tomé papel de la mesa de Rosas y una de sus plumas, y escribí cuatro palabras a mis amigos de Chile, con esta fecha: Palermo de San Benito. Febrero 4 de 1852… la tarea ha sido cumplida”.